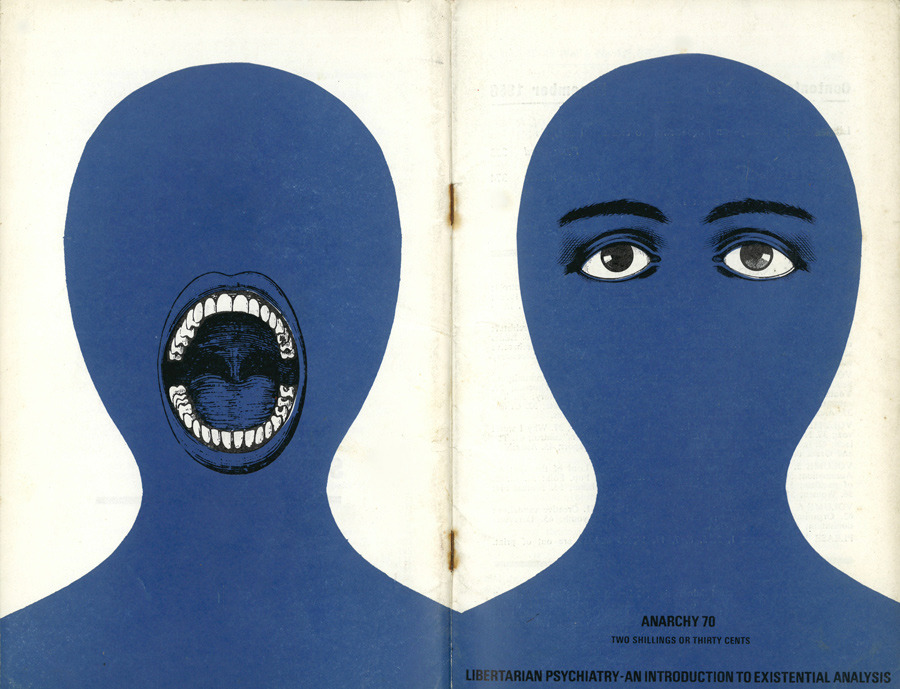Mañana los amigos se juntan a brindar por el Indio Maldonado. El Indio se fue hace tres días, antes de tiempo (siempre es antes de tiempo), absurdamente (es siempre absurdo). El Indio, uno de los tipos más generosos que conozco, amigo de sus amigos hasta la exageración. Uno de esos maestros lindos que de repente la vida nos pone en el camino. De los que enseñan con risas, y también con silencios.
Cómo se hubiera reído de verme en mi foto de perfil, bicho urbano posando, agarradita a mi calavera de vaca, él, que carneó una vaca en la cocina. Porque el Indio se quedo aislado por una inundación en el campo, y después de haber hecho realidad aquello de gastar pólvora en chimango, vadeando el barro y buscando los nidos de chimango escopeta en mano (para morfárselos), optó por sobrevivir y mató y carneó una vaca en la cocina.
Yo desde acá confío en encontrar alguien que haga justicia y me recree y filme esa escena para mostrarle a los amigos. Sobre todo para ayudar a captar visual y neuronalmente la dimensión y alcance de vaca-en-cocina.
Porque el Indio es así y te hace unos asados kilométricos usando un somier como parrilla. O un alambrado.
Porque el Indio cada vez que ve a Rudie, mi gato gordo, grita “qué lindo que está el gato…para hacerlo al horno con papas”.
Porque el Indio es así, carnívoro a full. Y pese a eso cavó zanjas en la huerta con nosotros, y durante una tarde inolvidable me enseñó su manera de laburar, midiendo y cortando y clasificando al milímetro las cañas para las tomateras. Y juntos hicimos una estructura que, si no hubiera sido por la rotación de los cultivos, habría durado en pie más que la Gran Muralla China. ¿Y vos te creés que a él le importa un pito la huerta, lo orgánico, el fruto de la tierra? Un solo día lo vi tomar verdura, de nuestra verdura, una sopita de calabacín, porque estaba resacoso. y para darnos el gusto. Para vernos contentos. Porque éramos sus amigos y él siempre estaba ahí.
Y el Indio te dispone las cañas como si fueran la Gran Muralla China, porque el Indio es más McGyver que McGyver, y te desarma el coche y te arregla el embrague, el contador del riego, la persiana, el motocultor. A la argentina (con alambre) o a la gallega (de un mazazo). Maldonéitor resuelve, Maldonéitor arregla.
¿Quién nos va a arreglar esto, Maldonado?
El Indio por arreglar te arregla la casa. Nos reformó la casa, el Indio, nuestra casa. Me bancó dibujándole la cocina de mis sueños en una servilleta, e hizo regatas, picó y revocó y cortó baldosas con una radial traicionera para que yo pudiera cocinar curries de vaca y jugar a la ama de casa suburbana durante muchos años. Y durmió en nuestro sofá un mes “para no barriletear”, en medio de la obra, mientras masticábamos pizza tras pizza y polvo y los chicos meaban en un bidón de cinco litros de agua mineral.
Y una mesa me hizo. Una mesa hermosa, después de que le rompiera las pelotas para que aceptara un cacharro herrumbroso que yo había rescatado de la basura como animal de compañía. Protestó y puteó, pero me hizo mi mesa, divina, un óvalo que no es un óvalo, una cosa de patas cónicas y forma de tabla de surf que no es tabla de surf porque es como la soñé yo y como la pensó el Indio: rústica.
Y cuando no teníamos casi nada, más que un colchón en el suelo y los unos a los otros, el Indio era siempre la alegría del hogar, de la fiesta y de la huerta.
Vivíamos todos en lo que hoy se llama pomposamente un piso patera, catorce éramos, contando al Indio, que dormía en el pasillo. Y cocinábamos y plantábamos hierbabuena y hierbamala en el balcón, y luchábamos, los catorce, por la reposera del balcón y por el sofá y el control remoto para ver la primera edición española de Gran Hermano, sin darnos cuenta de que estábamos mirándonos a nosotros mismos en la pantalla. Y cuando llegó el otoño y no teníamos calefacción inauguramos la chimenea del piso, y salimos a buscar leña por las calles de Palma. En pocos días la cosa se puso cruda y se acabó la leña, que en realidad eran pallets que habíamos encontrado por ahí. Y nunca me voy a olvidar del momento en que Maldonado, vaso de cerveza en mano, nos miró con esa mirada suya. Hacía tanto frío que decidió tirar las paletas (las paletas de madera con las que habíamos jugado en la playa durante cinco meses) a la chimenea. Pero duraron muy poco. Entonces fue cuando tiró también la reposera del balcón. La rompió a pisotones, como se pisa la madera para hacer el fuego del asado, y la tiró a la chimenea. Y con eso se terminó oficialmente nuestro primer verano en Mallorca, y la edad de la inocencia.
¿A cuántos conciertos viniste, Maldonado, con tu mochila a cuestas, esa mochila que pesa como si llevaras dentro uranio enriquecido? ¿Quién nos va a cantar el Blues del Serrucho ahora?
Y el Indio tiene sólo un ojo operativo, pero los mejores reflejos del universo (reconocido oficialmente, con porcentajes apabullantes, por el ordenador del señor que te da el carnet de conducir). Y el Indio te maneja coche, moto, motoneta, furgo, tractor, catamarán. Y todo sin beber una gota de agua. Porque oxida.
Habría que rebautizar la canción de Dr Feelgood en honor al Indio. Mate and alcohol. Porque él leche tampoco toma. Trabajó en un tambo y dice que vio cada barbaridad que la leche le da náuseas. El día que cobré mi primer sueldo de encuestadora hice un pastel de papas para festejar con Los Catorce, y me tuve que aguantar el sermón de la montaña porque le había puesto manteca al puré. un sermón de él, que carneó una vaca en la cocina. Pero al Indio le aguanto eso y más. Y al Indio es al único que le banco que me bardee por brindar con agua, porque si Luca le jugó a Pappo una carrera tomando ginebra de acá a Rosario, el Indio le gana a toda mi parentela polaca una carrera tomando vodka de Algaida a Costitx y de Costitx a Varsovia, como quedó demostrado en varias ocasiones.
Y me dejaste un mensaje en el contestador avisándome que te casabas, y lo escuché tarde. Y después ya era larga distancia y días raros y no te llamé, boludo. No te llamé. Porque pensé lo que pensamos siempre, que hay tiempo. De arreglar las cosas, de abrazarnos y decirnos que nos queremos, decirnos lo mucho que nos importa que el otro esté, haya estado en nuestra vida. Que vos hayas estado siempre ahí, siempre listo para el mate y la charla y el cariño en silencio. Pero el tiempo, y también el silencio, pasan, arrasan y ya fue.
Y en estos días cruzás el mar y volvés al campo en una cajita y no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. Mañana se juntan los amigos a brindar por vos. En algún lugar estarás siempre, gritando “¡Minuto!” con nosotros. Yo brindo desde acá, y mañana no me bardeás porque mañana cae un etil, seguro.
Cómo te voy a extrañar, Maldonado. Buen viaje, hermano.