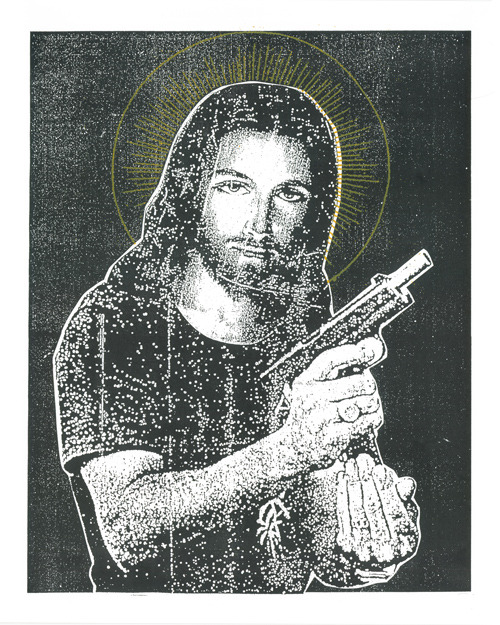No me hace bien quedarme sentada en el sofá acordándome de Casimiro y ese viaje que me mezcló tanto los sentimientos, así que me levanto y meto la cabeza debajo de la canilla. Hay recuerdos que sólo se quitan con agua fría. Además siempre me queda bien el pelo mojado. A los hombres le gusta, les da una sensación como de intimidad, de ducha compartida. Les hace pensar en otras humedades, o en alguna película sudorosa de cárcel de mujeres o reformatorios o algo así.
Al de Santa Teresita le encantaba mi pelo mojado porque le encantaba Edda Bustamante, por ejemplo. Ven, cómo se me va a ocurrir salir con alguien de Santa Teresita. Son esas cosas que pasan en las vacaciones. Vas a la costa y conocés a alguien de Santa Teresita y por algún motivo te quedás pegada. La manera de hablar, las pausas, sus pasión por los coches y las películas de reformatorios, yo qué sé. Todo eso que parece tan tierno y exótico al principio cuando pasan dos meses lo usás en su contra. El de Santa Teresita y yo no tuvimos dos meses. Todo el tiempo me decía que me iba a venir a ver y después no fue capaz de tomarse un micro. Se gastaba toda la plata en repuestos pero no tenía preparado el auto y por eso no venía, pero decime vos si no podía sacar el auto aunque no tuviera el alerón perfecto, aunque se le viera la fibra de vidrio por un costado. No tenía plata para el micro, tampoco, porque se la había gastado toda en el alerón. Un pelotudo.
Otro al que conocí con el pelo mojado fue el de la rotisería fashion. Una de esos delivery modernos, muy iluminados. Es el horror de nuestra época, reformar algo tan tradicional y sencillo como una rotisería. Me produce la misma urticaria que a la Micropunto con sus bares. Mi amiga la Micropunto llora y se lamenta por todos esos bares de Corrientes, porque esa es la onda que le iba a la Micropunto. Llora por los bares de mesas marrones, donde la gente llegaba luciendo libros como cucardas, que de repente se transformaron en peceras dicroicas con barras modernosas, y los mismos mozos de siempre con una mueca nueva y triste.
Y eso es lo que pasa: una va a una rotisería fashion y se encuentra con elementos indeseables, como el mamerto este que me crucé esa vez. Él era flaco y paseaba un perro afgano y eso tendría que haberme dado la primera pista de que era un nardo. ¿Saben por qué? Porque los tipos que valen la pena se pasean con pastores. Pastor alemán, pastor belga. Pastor irlandés, si me apurás. Doberman y pitbulls no, que son unos perros de mierda, neuróticos como sus dueños, y una no quiere ese toque en un hombre. Pero un hombre que pasea pastores está bien. Un perro viril, con porte. ¿Y los que valen la pena? Los que se pasean a sí mismos como si fueran el campeón del barrio. Los que se mueven como por una competición de salto y obediencia, divinos, seguros de sí mismo.¿Otros que valen la pena? Los que no tienen ningún perro, ninguna cuenta en la tienda de alimento balanceado, ningún gasto extra de veterinarios, esos se pueden gastar toda la platita en vos. ¿Y los mejores de todos? Los que pasean a sus novias de la manito como trofeos, vestidas y perfumadas y divinas. Esos mismos. No importa si ellos van con jogging y ellas divinas, ahí el trofeo es una y ellos lo saben, y nos dejan que brillemos. (Si la mina es una misma, mucho mejor claro).
Pero yo me vengo a fijar en este huevón, con el afgano. Perro fifí de pelo largo, seguro que tenía el sofá lleno de pelo blanco, imposible ir con una petite robe noir a un hogar con afgano, pero todo esto lo estoy imaginando, porque el muy mamerto nunca me invitó. Me lo transé contra un árbol en la calle que llevaba a la estación, cada uno con su bolsita con el pollo al spiedo, él con ensalada rusa, yo con papas fritas, yo con la otra mano ocupada con la correa de Borisbecker que quería hacerle un reconocimiento anal al afgano (para Borisbecker cualquier agujero es trinchera), el señorito también con las dos manos ocupadas, claro, con la que no sostenía el pollo sostenía al perro, a la correa del perro quiero decir. Y, un dolor de ovarios, qué quieren que les diga, transar así, sin manos, en medio del baile de Borisbecker y el afgano que me iba a llenar la ropa de pelos. Y como me agarró con la guardia baja se me ocurrió darle mi teléfono y, obvio, después me arrepentí. Entonces hace rato que no voy a la panadería de la vía, que tanto me gusta, por no pasar por la rotisería fashion. Porque no tengo ganas de encontrarme a este salame.
Borisbecker abre un ojo en medio de su sueño post-canto-tibetano y me recuerda que no hay orto que me venga bien. Y que tampoco me salen demasiado bien las cosas últimamente.
Desde el sofá, con el pelo mojado y esta corriente que me viene derechito del balcón para provocarme una tortícolis o una sinusitis, pienso que, como siempre, este perro puto tiene razón. Esto no es el ensayo general. Esto es la posta. ¿Me voy a pasar la vida así, pensando qué me favorece más, si el rubio claro claro, el rubio dorado ceniza o el rubio muy claro dorado? ¿Me favorece ante quién? ¿Ante los que no sueltan la bujía para ir a verte o antes los que le dan más bola al perro que a vos? ¿Si me tiño el pelo de rubio platinado le gustaré más a los amantes de los afganos? Tanta depilación, tanto gel de zanahoria, tanto bajarse los breteles en la playa para que no tener marcas en el escote y ¿de qué me sirvió?
Tal vez tenga que dejar de pasarme la vida sentada en el sofá escuchando a mi perro castigarme telepáticamente. Necesito un plan de acción ya. Sólo se me ocurren tres personas que puedan ayudarme.