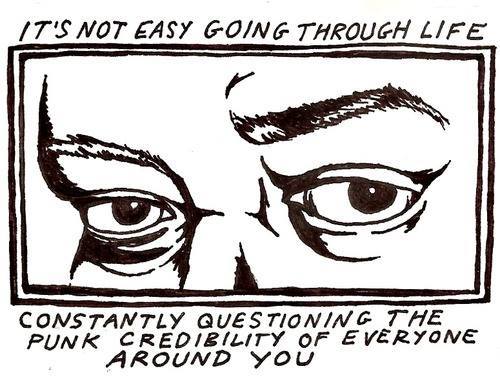Hay canciones que he cantado tanto que ya no las reconozco. Hasta que entra una nota en el aire y entonces me doy cuenta de que seguimos siendo amigas aunque la vida nos haya separado hace rato. Me ha pasado dos veces esta semana.
Tiene que ver con haber cantado una canción muchas, muchas veces. Tiene que ver con una memoria muscular que se activa y que responde al gran encantador ventrílocuo, que te sienta en sus rodillas, mete la mano en tu espalda hueca y te impulsa a cantar.
Las dos veces fueron versiones: yo no conocía la versión pero sí la original, y las palabras volvían a mí enmascaradas dentro de otro ritmo, con otra voz. Una vez fueron palabras que yo tenía perfectamente memorizadas, las de Train in Vain, de The Clash, pero en elcover de Annie Lennox. Con la mirada fija en un punto en el espacio canté una canción ligeramente distinta a la que estaba acostumbrada a cantar, pero la letra coincidía.
Cuando una abre la boca para cantar una canción que se canta sola, o sea, sin que una la haya reconocido previamente, la sensación es lo más parecido en el mundo a haberse transformado en un perro telepático.
La segunda vez que me ocurrió fue esta mañana. Es una canción que en principio creí no conocer, y de hecho no sabía la letra de memoria, ni con las palabras exactas. Pero inmediatamente supe que yo había cantado ese wachuwaru wachuwein muchas veces, y de muy joven. Era uno de esos horribles covers chill-bossa que tienen la particularidad de poder ser reproducidos en un sinfín de no-lugares, o más exactamente lugares anti-musicales, como comederos aptos para todo público, sin que ninguna abuelita se espante ante la distorsión y los platillos.
La segunda versión, la del wachuwein, era Shout, de Tears for Fears. Y claro que la había cantado de chiquita. Es curioso como el ánimo hace un pequeño clic y te sitúa en un espacio-tiempo especifico (hay una luz de verano, una cierta colcha liviana, un claroscuro de árboles y siesta) y las palabras vuelven intactas, o al menos vuelve ese balbuceo que empezaba a ser la música que uno no amaría tanto como para incorporar con alma y vida (léase, con letra y melodía completas), pero vuelve tal cual se aprendió aquella vez, durante un verano entero escuchando el American Top Forty.
El otro día, cenando con un amigo y volviendo, una y otra vez, al cine y la música, que son las dos cosas inexplicables que nos unen a los que supuestamente dominamos las letras o nos dejamos dominar por ellas, mi amigo se derritió por un tema de Beatles que ahora no recuerdo y exclamó algo así como: por eso son buenos los Beatles, porque sus canciones se pueden versionar y siguen funcionando, y por eso, musicalmente hablando, son una mierda los Stones, porque sus canciones no se dejan versionar.
Pausa dramática con espumarajos saliendo por la boca.
Tiene razón en lo de que las canciones de los Stones no se dejan versionar. No conozco un solo cover de los Stones que valga la pena (quizás la excepción sea Satisfaction, por Devo, y eso porque es una deformidad tan monstruosa que uno la acaba adoptando entre suspiros de ternura).
Pero el adverbio terminado en -mente oculta una de esas inexactitudes provocadas por un excesivo y excitado uso de la mente. Creo yo que en este caso ese adverbio,musicalmente, se coloco ahí con demasiada velocidad. ¿Es mayor virtud, musicalmente hablando, que una canción siga siendo buena en su versión MIDI para ascensores y aeropuertos? ¿En un sintetizador para politonos de telefonía móvil?
Yesterday, como aprendimos hace poco en este precioso artículo de Jot Down, se llamó «Scrambled eggs» hasta obtener su título y status definitivo como la melodía con más covers de la historia. La mayoría de ellos serán seguramente horribles y olvidables. A mí esos miles de covers me edulcoran sin remedio una melodía que es tan buena que McCartney no acababa de creer que fuera suya.
Y lo que la falta absoluta de covers decentes no podrán nunca anular es la magia de una canción como Shattered, o Bitch, o Faraway Eyes (y que alguien me detenga, por favor, gracias), o la sonoridad de una canción con afinación en sol abierto, que sonará más primitiva, pero cuándo fue una desventaja en Champawat ser primitivo. Y además ¿desde cuándo es la música una competición?
Una banda es un artefacto delicado, eso quiero decir. Una sutil combinación de engranajes irreproducibles. Cualquier banda que sea tan única que todavía no se haya inventado el software que pueda hacerla funcionar en modo pseudo-bossanova merece un apretón de manos, medalla, diploma y beso.
Tal vez la culpa la tiene un cantante que deforme tanto las palabras que no importa si aprendés o no la letra de memoria (me viene a la cabeza una furibunda Whoopi Goldberg en una película menor de cuyo nombre no quiero acordarme, rebobinando un cassette delante de una partitura de Jumpin’ Jack Flash, rogando: «For God’s sake, Mick, talk English”). Un guitarrista con el don de le mot juste (algo que también comparte Frusciante, el instrumentista que pone sólo dos notas, pero ay cómo te las pone), la economía de digitación que sin embargo le permite todo lo demás: sus gestos de orangután, buscar tanto el roll como para llevar la guitarra a la altura de la rodilla, supurar carisma. Una base rítmica como el cañón del Colorado, un baterista con los pases más simples y sin embargo dueño de ese hi-hat inconfundible. Y más química que Walter White.
La química, eso que hace que un puñado de personas corrientes, que llegan a un local de ensayo con la lista de la compra en la cabeza, sean capaces de abrir válvulas que traen al momento presente melodías y arreglos y vuelos interplanetarios que un minuto antes no existían.
Lo que nos lleva a algo muy grande, aquello que nos tiene preparado David Byrne para dentro de diez días, cuando se lance su nuevo libro How Music Works: la oscura materia emocional de la creación sigue apareciendo de manera instintiva, pero lo hace para tomar una forma que encaje en un contexto previo. Sólo pude leer el primer capítulo, que es lo que McSweeney’s nos ofrece como adelanto, pero me dejó turulata. El planteo es que a través de las épocas y los estilos, el músico compone pensando inconscientemente en el entorno en el que sonará su música. No sólo el espacio físico, sino algo tan simple como que mejor que nuestra música se escuche si habrá gente bailando y bebiendo y batiendo palmas y gritándose guarradas de un extremo a otro del salón de baile. Y para alguien como yo, que durante trece años se preocupó de cantar lo más audiblemente posible dentro de una banda en la que hay que luchar con la distorsión y los platillos, tiene mucho sentido.
¿Qué tienen que ver los Stones con cómo funciona la música? Sólo sé cómo funciona mi amor por la música, que es lo que dije hace unos meses en esta entrevista de 40 putes, cuando me preguntaban sobre músicos, poetas y florituras. Yo diré que la música no es nunca sólo la melodía más o menos elaborada, más o menos pegadiza, la letra lacerante o con gancho, el soplo creativo de cada integrante de la banda escapándose de pulmones y otros espacios vitales para tejer tempestades en tiempo real. Es la suma de todo eso más el ingrediente secreto (¿el feeling? ¿la emoción? ¿that which cannot be named?). Y ningún virtuosismo aislado puede superar a la gente dejándose la piel en el escenario, a Patti Smith rompiéndose el cuello por poner el pie dentro de las llamas (visito esta idea una y otra vez, y podrán encontrar un texto mío al respecto en el próximo numero de Agitadoras). Pero básicamente, y mi amigo lo sabe, sólo que le gusta provocar, todos agradecemos que Macca haya compuesto sus huevos revueltos y haya jugado con esas séptimas, sin las cuales ciertos melómanos no pueden acercarse a las canciones ni con un palo. Y también sabemos que considerar esas canciones mejores que otras sólo porque se traduzcan bien al aséptico idioma cafédelmar-chillout-yamahadejuguete para ascensor es dejar todo el feeling fuera de la ecuación, lo cual es un error imperdonable.