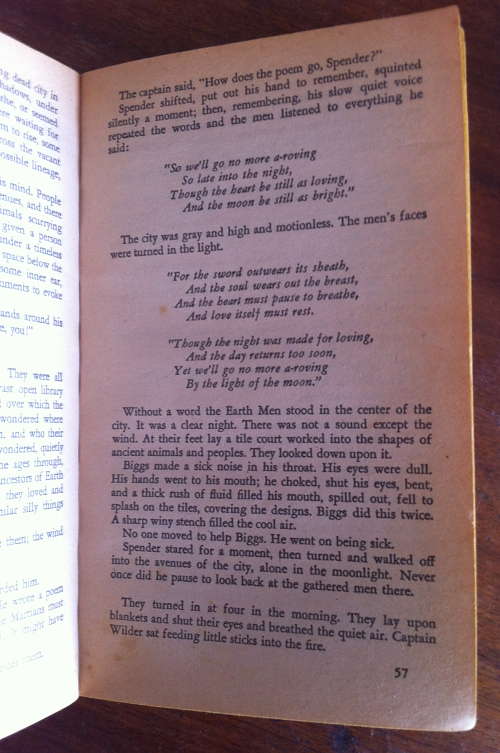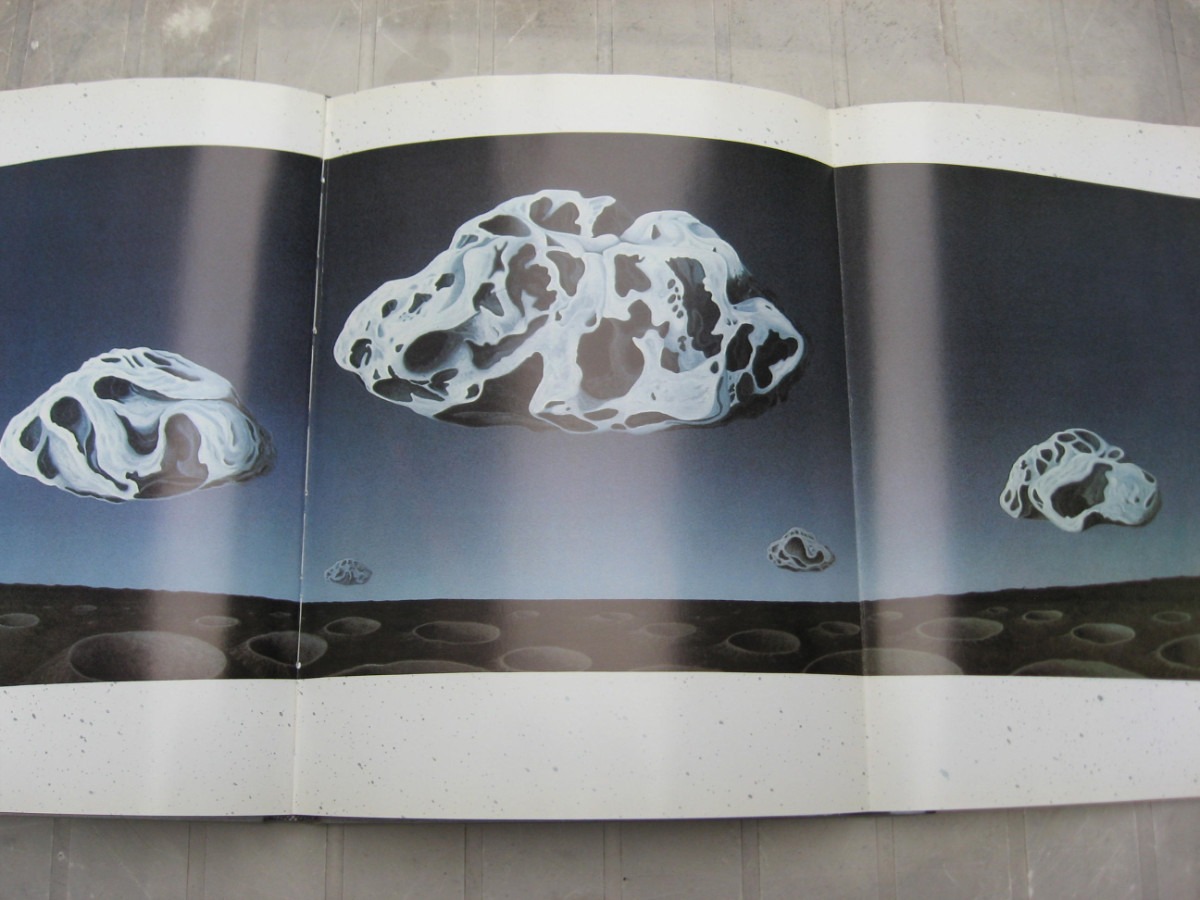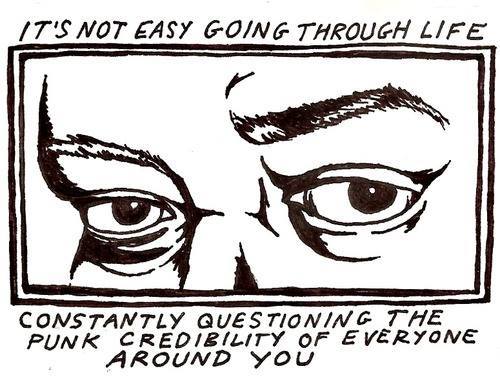Mallorca is on fire, dice Marina P. De Cabo en su artículo para 40 putes, y no seré yo quien lo niegue.
La Feria del Libro de Palma en el Parc de Ses Estacions fue un duelo al sol.
El duelo comenzó la semana anterior, cuando quise buscar información en internet. Encerrada en un tren averiado en medio de los Monegros, sin electricidad ni aire acondicionado, a puerta cerrada pero conectadísima con el mundo exterior, me di cuenta de que ninguno de los diarios de Palma se había hecho eco de la Feria a dos días de que se inaugurara. Luego en El Mundo dijeron algo, pero el armazón de la nota eran las pérdidas económicas que se calculaban. ¿Es el criterio económico el único cristal con el que debemos mirar la vida a partir de ahora? ¿No nos salvarán los libros?
Loable, digna de mártires paleocristianos, la dedicación de los libreros ante las adversidades.
El martes fui a ver a Felipe Hernández, que firmaba ejemplares de su reeditada La Deuda, y también a Agustín Fernández Mallo, que presentaba su nuevo poemario, una bomba con disfraz de pildorita: Antibiótico. Lo presentaba Miguel Dalmau, y amenizaba el evento la Banda Municipal de Palma, que algún maníaco-depresivo del ayuntamiento había programado para el mismo horario, a escasos tres metros del (muy pomposamente denominado) Salón de Actos de la Feria.
Luego nos fuimos a festejar en dulce montón. Para ver imágenes de esto, pueden dirigirse al blog de Agustín, que documentó alegremente todo lo que ocurría en la terraza.
El jueves 7 firmaba Gabriel Bertotti (a quien acompañaré en la presentación de su nueva novela Luna Negra, este viernes 15 a las 20h en Literanta)
Luego era el turno de mi recital/lectura/show (aún no encuentro nombre para esto; que alguien me ayude: ¿es spoken word si una usa chuleta/machete?).
El Salón de Actos nos estaba vedado, porque habían pasado dos días y la Banda Municipal seguía allí, como el dinosaurio famoso. Inciso: tenían un gong. ¡Un gong! Me hubiera encantado contarles que en medio de mi Oda al Pepino Mediterráneo salí corriendo a interrumpir la música de peplum que estaban tocando y que golpeé ese gong con cara de Iluminada, una de las protagonistas de Asesinos de los días de fiesta, pero no, no fue así. Dice Bertotti en Luna Negra:
“Es increíble (…) al final resulta que uno nunca puede dejar de ser el boludo que no cree ser.”
Para ustedes que se piensan que lo de duelo al sol era un bluff, las imágenes no me dejan mentir: leí en medio de la main street de la Feria.
Desde aquí un cariñoso saludo a las dos señoras a la derecha de vuestras pantallas, que se marcaron el siguiente diálogo para solaz de nosotros, los que leemos los labios:
-¿Qué es orto?
-Culo, ¿no?
Estuve rodeada de amigos y familia antes y después de la lectura, cosa que agradezco desde aquí con ademanes emocionados, ya que el otro día estaba demasiado nerviosa a posteriori (cosa ‘e mandinga) como para abrazarlos uno por uno y decir gracias. Gracias por venir, ustedes, gente linda.
Hace unos días, en otro ámbito, alguien decía: un solo bafle, y encima mono, como epítome de la desgracia. Eso mismo tuvimos en la Feria: un solo bafle, y encima mono. Pero como dice siempre mi socio Don Rogelio J, “hemos tocado en conciertos peores”.
Tampoco contaban con la astucia del mostro audiovisual con el que comparto mis días, que puede hacer con un cable canon cosas que Harold Bloom no imagina.
Foto tomada por Marina para el artículo antes mencionado.
Parte dos
Parte tres
Las siguientes fotos se las robé a Román Piña.
Con Aina Lorente, Agustín Fernández Mallo y Miguel Dalmau.

Bafle mono, pero atril transparente apto para el Oscar a la Mejor Peluca.
Foto robada de un medio digital que escribió una mini nota llena de horrores (además de escribir mal mi apellido y el nombre de nuestra banda) y que cree que uno puede ir por la vida sin correctores. O asistentes de continuidad. O redactores. Pero es una linda foto.